José Luis Ibáñez Salas (Madrid, 1963), autor de Carry that weight, es Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado varios libros de Historia. Sus dos primeras obras de ficción, la novela Serás mi tumba (2022) y este libro de relatos que hoy reseñamos en MoonMagazine, han sido editadas por Sílex.
En esta maravillosa y hechizante obra que es Carry that weight la música pop y rock de los años 60 y 70 del pasado siglo —sin duda, su edad de oro—, tiene indudable protagonismo. Pero, lejos de servir como simple telón de fondo a sus cincuenta y un relatos, la música moderna juega un doble papel sobre ellos. Por un lado, se convierte en banda sonora de la infancia y adolescencia del autor; por otro, estamos ante otra brillante muestra literaria de música orgánica, que, como acertadamente aclara el novelista catalán Carlos Zanón, es «esa música que se siente en las tripas, que te trasciende, no la que te pones para limpiar la casa. La música que te hace creer que puedes escapar».
Tres relatos sirven como prólogo a los dos grandes grupos en los que dividimos esta reseña, que asimismo tendrá un epílogo. Tienen en común retratar a artistas de la música en momentos no estelares, sino diarios, cotidianos, actos realizados de imperceptible manera que permiten que, mientras tanto, el talento se vaya gestando. En «Los Beatles», los Fab Four pasean al perro, compran pan, reciben guiones de cine o sienten chispazos que generan canciones. «Un gorrión baila una canción de Serrat» muestra al joven cantautor, antes de su primera actuación en Madrid, ensayando en un parque con su guitarra, y en «Cars and girls» un Bruce Springsteen aún no famoso regresa a su casa de Nueva Jersey y no acepta el cigarro que le ofrece un admirador.
En esta maravillosa y hechizante obra que es Carry that weight la música pop y rock de los años 60 y 70 del pasado siglo tiene indudable protagonismo. Reseña y entrevista con @ibanezsalas por J.M. López Marañón. @silexediciones. Compartir en XUno de los grupos principales de relatos que componen Carry that weight, encuentra su epicentro literario en el poso dejado por los años. Un poso que a José Luis Ibáñez se le aviva, y crece, gracias a la música.
En «Tengo que escribir un cuento sobre eso» cita discos de vinilo que coleccionaba un tío suyo, Antonio, del barrio de Villaverde y que sientan las bases de su amor por el rock. «Carry that weight» tiene como escenarios su barrio madrileño (él vivió cerca de la glorieta de Embajadores) y Suances, pueblo cántabro de su madre; ambos lugares no hubieran sido los mismos sin Abbey road.
En «El año del gato» son nombradas aquellas grabaciones de casete a casete llenas de interferencias, comentarios y ruidos. «Recuerdos» muestra la evolución musical de un sabio adolescente que cambia a Yes por los Clash y Mamá (con regresiones como Camilo Sesto). «Sí, sí, ya, ya, sí, No, no, ya, sííí, Sí» recuenta conciertos a los que el autor asiste desde que viera a Asfalto en el Parque de Atracciones de Madrid (1980); vinieron luego los Smiths en el Parque del Oeste, los Clash en el Pabellón del Real Madrid o Nacha pop en la sala Jácara (1988). En este relato —uno de nuestros favoritos— se desvelan nuevos gustos del autor («No se puede vivir sin música», afirma) y también sus intentos por tener una banda de rock and roll: cantaba bien pero tuvo que conformarse con ser oyente de programas musicales de radio y lector de revistas centradas en este tema.

En «A los hijos del rocanrol, bienvenidos» desvela cómo el Desire de Bob Dylan suavizó su servicio militar; vuelve el tío de Villaverde y su tocadiscos con radiocasete incorporado: «el órgano del mayor templo que podría encadenarse al presente: de él salían las melodías de los Beatles, las de los Kinks, los Stones, los Doors». «No fue un sueño» se engolosina con los tiempos en que por televisión salían Tequila, Ramones o Blondie; tiempos felices, llenos de energía, «de esa hecha con el viento a favor, no de la que ahora nos gastamos, tan calamitosa y reaccionaria». «A mí lo que me gusta es el flamenco… Y otra cosa no me va» es otro relato que se ocupa de la evolución musical de su autor tutelada por su mentor musical, su tío; se habla aquí de la colección Juglares, de la editorial Júcar que dirigió el recientemente fallecido Mariano Antolín-Rato. En «Triple a precio de doble», tras dejar claro que los Clash en London calling están más inspirados que en Sandinista, se cuenta la prodigiosa década de los 80, ahora desde el plano musical (José Luis Ibáñez Salas se ha ocupado también de este período en su libro histórico La Transición).

Momentos estelares de una vida se enumeran en «Escenas de rocanrol»: un concierto en el parque del Oeste subido a un árbol; la foto de Bowie clavada a los sones de Aladdin Sane; y el Boss en el Metropolitano. «Cerca de mí, aquella canción del año 88» descubre un grupo de la Movida, Los renacidos, que resultaban estupendos tanto en disco como en vivo; el entusiasmo se ilustra con la copia de la letra de Cerca de mí. En «Secretos» la canción de Los secretos Pero a tu lado logra el acercamiento de una pareja que se conoce en circunstancias especiales. «Dicen que tienes… Sed de champán» une la novela de Montero Glez con la canción Veneno en la piel de Radio futura para demostrar como literatura y música, al alimón, potencian el deseo amoroso.
En «Desde el Olimpo» las canciones «del tiempo del pelo largo» vienen acopladas a ruidos domésticos, variaciones del clima y estados de ánimo. «Para impresionarte» recrea una cita con una chica en la plaza del Ángel Caído y cómo las canciones de los Doors, Stones o Dylan sirven para culminar un final soñado. En «No sabía que te buscaba» es una canción de Arcade Fire la que consigue que las ensoñaciones se materialicen. «Suena la música» recoge el momento final de un concierto que genera el propósito de acercamiento a un antiguo amor. En «Todas las canciones llevan a ningún sitio» la remembranza del autor hacia Vainica doble incluye esta aseveración: «fueron grandes, influyentes, reputadas, también desconocidas para la posteridad, a menudo tan desinformada». «Bailar un vals no es bailar» homenajea al primer disco de Mamá, Chicas de colegio (1980), «aquel disco que ya habrás perdido para siempre en el hueco del tiempo donde has dejado todo lo que ya nunca fue». Y esta extensa e intensa colección de relatos acaba con «Di que fue un sueño», donde el autor nos asegura que un disco de Neil Young, Harvest moon, le hizo llorar y cómo haber visto bailar a Michael Jackson fue un sueño dorado realizado.

La música y la vida, crecer y ser música y beber el agua de las fuentes y los bares y la juventud y aprender y ver crecer a tus hijos y amar y ser amado y escuchar el brillo de una canción y ver el alma del soul y del blues y ser rocanrol y peinarte con el significado de las melodías de tus caderas y tus rodillas.
Un segundo grupo de Carry that weight tiene en los recuerdos de pequeñas y grandes cosas vividas por el autor (gozadas o padecidas) su principal temática. Una temática cuyos efectos llegan al presente y se proyectan sobre el futuro.
«Josesúbete» es un pormenorizado recuento de lugares, colegios, casas, grupos y cantantes de los años 60 y 70, así como de las primeras chicas, la familia, el franquismo y los desnudos de la revistas de la democracia. En «Déjame vivir con alegría» una excursión escolar a Cataluña perdura gracias a la música de Vainica doble que sonaba en el autobús. «Nino» cuenta cómo las canciones del cantante valenciano fueron la banda sonora en los veranos familiares que el autor pasaba en Suances. En «Me rilo» héroes musicales del tardofranquismo como el citado Nino Bravo o Juan Bau preparan el desembarco de Tequila, Burning, y la llegada de la Movida. En «Con los ojos cerrados» el baile agarrado en una discoteca de pueblo sintetiza, en cuatro minutos, los intensos goces de una recuperable felicidad:

Abres de nuevo los ojos y ves cómo ella apoya su cabeza en tu hombro derecho, suavemente, como si no estuviera hecha de huesos, como si fuera una mariposa del tamaño de una melena enrojecida y fiera. Y la canción se acaba, sí, la canción que estaba sonando y que servía para marcar la pauta de tu estremecimiento…
«Masqueunsentimiento» refiere nocheviejas celebradas en locales alquilados y con licores baratos: a la prolongada tortura colaboraban apremios de necesidades fisiológicas. En «El alma, tenerla o no tenerla» se recuerdan dos Madrid, el de 1978 —el autor lo vivió con 15 años— y el de 2016 —vivido con 53—; del entrecruce surgen poemas dedicados a su pareja. «Un dios necesario» está dedicado a aquellos locales de juegos recreativos conocidos como billares donde imperaban las leyes de la frontera. El olor a urinario o macarras, como ese de Legazpi que quita al autor su chapa de Jimi Hendrix, dan a este excelente relato su logrado tono ambiental. En «Bestebpó» la banda sonora de Grease complementa, y a las mil maravillas, una primera lectura de El Quijote y «Marzo de 1979» homenajea al piano de Rick Davies en una canción de Supertramp, Even in the quietest moments, que solapa una clase, más bien plúmbea, de literatura. «Se enamoró de un fan» convoca a Marité, la cantante argentina de Rubi y los casinos quien, en un concierto y a instancia del público, se despojó de su chamarra:
Alguien que estaba delante de mí se pasó un buen rato pidiéndola que se quitara su chupa de cuero. Lo consiguió. Marité seguía cantando sus rítmicos latidos de pop y se nos mostró deslumbrante con un chaleco esplendoroso, pequeño y esplendoroso. Esa persona no se conformó y la pidió más.
Como epílogo a esta reseña de Carry that weight, libro tan eminentemente musical, nos queda por citar un heterogéneo grupo de relatos al que dan cuerpo narraciones desmitificadoras («Preguntas en la noche»), encuentros inesperados («Verdadera realidad»), o la proximidad de la muerte y el fin del mundo («Carmona ve a Nieto y no se muere»; «Marte es mucho Marte»; «El fin del mundo es ya»).
Los esfuerzos de José Luis Ibáñez Salas a la hora de construir sus narraciones merecen capítulo aparte por la cantidad y variedad de enfoques metaliterarios: están aquí «Una décima de segundo», «Londres tendrá que esperar», «Ahora empieza la novela», o «La culpa de todo la tiene Philp K. Dick».
«Madera de árbol» cuenta la entrevista (¿real? ¿Ficticia?) que al propio Ibáñez hacen para una cadena de televisión. Cuando comprueba que las preguntas se refieren a libros, el entrevistado sortea su estupor declarando con contundencia la superioridad de una buena canción sobre cualquier novela o poema. Este relato —otro de mis favoritos en Carry that weight, libro tan original como importante que tiene para elegir— alcanza su cumbre en el poema que su protagonista recita y donde London calling juega un importante papel:
De todas maneras, donde esté la música que se quite cualquier libro, cualquier tuit, donde esté una buena canción, una novela no tiene nada que hacer, ni siquiera un poema.
Entrevista con José Luis Ibáñez Salas: «El lenguaje es un sucedáneo demasiado pobre de la música»

La licenciatura de José Luis Ibáñez Salas en Filosofía y Letras está especializada en Historia Moderna y Contemporánea. Fruto de estos estudios son los ensayos, publicados todos por Sílex Ediciones, El franquismo (2013); La Transición (2015); ¿Qué eres, España? (2017), y La Historia: el relato del pasado (2020).
En varios y muy logrados relatos (como «Triple a precio de doble»), Ibáñez Salas, ahora de forma literaria, se acerca a las décadas de los 70 y 80 en España resaltando su música.
¿Sería correcto deducir que la creación narrativa supone para usted complementar lo anteriormente escrito sobre esa misma época en libros de Historia como La Transición?
En absoluto, cuando escribo narrativa soy muy consciente de que el lector me permite establecerme en la ficción por mucho que yo trate de hacerle creer que lo que cuento ocurrió de verdad. Porque, aunque así fuera, aunque ocurriera de verdad, cuanto empleo no deja de ser mi memoria auxiliada por mi imaginación de contador de historias, no mis conocimientos auxiliados por mi imaginación entrenada para explicar el pasado. Lo uno es ficción. Lo otro tiene toda la intención de ser verdad.
En cualquier caso, a la hora de sentarse a contarnos cómo fueron en España las décadas de los 60, 70 y 80… ¿Se siente más cómodo el autor, disfruta más, poniéndose el sombrero de historiador o el de literato?
Siempre resulta más divertido imaginar sin trabas que imaginar obligado por lo que las fuentes, seleccionadas prudentemente, impiden tergiversar. Dicho lo cual, me siento comodísimo con ambos sombreros.
Otro libro suyo La música (pop) y nosotros (Sílex, 2021) aborda, también desde la perspectiva del ensayo, «la dicha que es saber escuchar música».
¿Es La música (pop) y nosotros una antesala perfecta para mejor gozar con este Carry that weight y otros cincuenta cuentos (musicales)?
Como escritor de ambas te diría que sí, que aquel libro es una buena antesala para gozar de éste. Sería una buena idea promocionarlos así. Si alguien los promocionara.
Uno de los cuentos que, dentro de un altísimo nivel general, sobresale en Carry that weight es «Madera de árbol». En él su narrador pone por encima una buena canción sobre cualquier novela o poema. Decir que por duración e intensidad música y literatura son creaciones artísticas diferentes resulta obvio.
Pero, ¿cómo insistiría usted a la hora de dar a la música la prevalencia estética que le adjudica «Madera de árbol»?
Muchísimas gracias por eso del altísimo nivel general de los cuentos de Carry that weight… No estoy acostumbrado a los elogios sobre lo que escribo. En realidad, no estoy acostumbrado a los elogios. Y mira que me gustan… En cuanto a lo que preguntas: sobre la música he escrito muchísimo, también poemas. En alguno digo algo así como que sin la música (el impulso que mueve el Universo) no hay nada. En otros que es el sonido de mi alma. Que nada supera su poder electrizante, excepto el goce del amor. Y que nada más que el amor a la música vence a la música. Mantengo en ellos incluso que el lenguaje es un sucedáneo demasiado pobre de la música. Capaz de pararle el corazón a una polilla. La música cubre a las palabras con esa limpia alma que los poemas no alcanzan.
Carry that weight y otros cincuenta cuentos (musicales). Entrevista con @ibanezsalas: «El lenguaje es un sucedáneo demasiado pobre de la música». Reseña y entrevista de Manu López Marañón. @silexediciones. Compartir en XEl poso que deja su amor a la música por una parte, y, por otra, rememorar experiencias gozadas o padecidas durante su infancia y adolescencia (proyectándose en un futuro que es ya presente), vertebran este primer libro de cuentos. Explicaba Marcel Proust cómo la memoria voluntaria suele carecer de valor como instrumento de evocación, cómo casi siempre proporciona una imagen alejada de la realidad… Él prefería la memoria involuntaria, que es explosiva y genera la inmediata, deliciosa y total deflagración del recuerdo.
Por ejemplo, el impacto de una canción querida pero hace tiempo olvidada, escuchada al entrar en un bar o por casualidad en un programa de radio, ¿puede generar un relato más intenso que otro producto del esfuerzo de acordarse de colegios, calles y locales, o incluso de los amigos tratados durante aquella época en que esa canción sonaba?
El poder evocador de la música es el más fuerte que hay. No es el único, por supuesto. A veces hasta existe el mero poder evocador de la obligación. Cuando escribimos tras decirnos a nosotros mismos: voy a escribir sobre esto y para eso tengo que imaginarme recordándolo. En cuanto a la palabra nostalgia, lo que de verdad pretendo es que ninguno de mis libros pueda hacer creer que lo que me mueve a escribirlos es eso, la nostalgia.
Por Carry that weight y otros cincuenta cuentos (musicales) aparecen de forma recurrente los Beatles, los Stones, David Bowie, Bob Dylan o Bruce Springsteen. También grupos españoles conocidos y de calidad como Los secretos, Nacha Pop, o menos famosos como Mamá. O incluso, para nosotros, desconocidos del todo como ese grupo de la Movida que usted nos descubre escribiendo maravillas sobre él: Los Renacidos.
Usted escribe sobre la música de esos años que le dejó huella, sobre sus filias. Pero echamos de menos algunas fobias a intérpretes y grupos que, en alguien tan enganchado a los discos como es usted, obligatoriamente deben existir.
¿Citaría alguna piedra en el camino de la evolución de su gusto musical?
Ahora que no nos oye nadie… Los Renacidos no existieron nunca, entre usted y yo. Ve, ese es el problema de la ficción cuando trata de hacerse pasar por la realidad. Que es mentira. Respondo a la pregunta: grupos o artistas musicales que nunca me gustaron los hay a porrillo, pero prefiero no malgastar ni mi tiempo ni el de quien me lee en decir una sola palabra sobre ellos. Lo que debe haber son pocos que me gustaran y dejaran de gustarme con el tiempo hasta estar cerca de aborrecerlos. Digo cerca porque no aborrezco a ningún artista. Bastante tienen con lo suyo.
Carry that weight y otros cincuenta cuentos (musicales). Manu López Marañón entrevista a @ibanezsalas: «Ese es el problema de la ficción cuando trata de hacerse pasar por la realidad. Que es mentira». @silexediciones. Compartir en X¿Cuál sería su acreditado diagnóstico sobre la música actual y que intérpretes y grupos puede salvar para los lectores de MoonMagazine?
Mi acreditado diagnóstico es algo sobre lo que opino continuamente: no hay nada peor que escuchar a quienes dicen aquello de que yanosehacemúsicacomoladeantes, y en realidad se refieren a cuando ellos y ellas escuchaban la música que se hacía entonces, aunque ahora no la siguen, no la prestan verdadera atención. En mi blog-revista Insurrección hago al principio de cada año un repaso exhaustivo a lo que más me gustó del año anterior. También, cómo no, de los discos que más disfruté. Algunos de esos artistas musicales que los grabaron son, por decir alguno lo suficientemente magnífico, Nick Cave, The Last Dinner Party, Gruff Rhys, Bill Ryder-Jones, Ed Harcourt, Norah Jones, Fantastic Negrito, The Vaccines, Ryan Adams, The Black Keys, Tom Odell, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Orville Peck, Max Richter, Jon Batiste, Nudozurdo, Nat Simons, Luis Prado, Jairo Martín, Alondra Bentley, Maika Makovski…
No hemos leído aún su única novela, Serás mi tumba (Sílex, 2022). Por su sinopsis, una narración sobre los maquis en Cantabria, deducimos que en esta ocasión la música no tendrá un especial protagonismo en ella. Para terminar, ¿qué papel da José Luis Salas Ibáñez a Serás mi tumba dentro del conjunto de su obra?
Los maquis cantan Rasca-yú allí en sus montañas refugio. Y alguna cosilla más. Algo de música sí que hay en Serás mi tumba, de la que lo que puedo resaltar es que es mi primera novela, fue mi primera incursión en la publicación de narrativa y la culminación de un largo sueño que pasó demasiado tiempo encerrado en mi ordenador. Gracias por esta maravillosa conversación tan bien conducida por usted. Gracias.


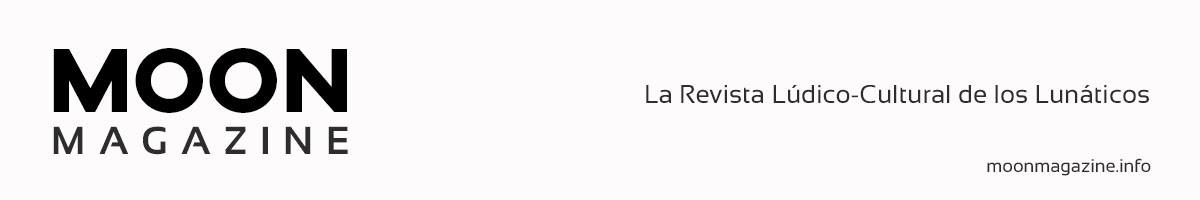










Sin Comentarios