En la oscuridad hay monstruos
Se podría hablar de monstruos durante jornadas interminables, al amor de la lumbre en una noche invernal de tormenta o bajo el sol más radiante mientras comentamos las noticias del día. En la primera situación nos acurrucamos bajo una manta, aunque el frío haya quedado fuera de la habitación y sintamos encarnadas las mejillas, para disfrutar del contradictorio placer del miedo a lo innominado. Luego nos acostamos e intentamos domeñar a la esquiva yegua del sueño. La segunda circunstancia es, en realidad, aterradoramente cotidiana. La monstruosidad se ha convertido en algo tan normal que nos repugna, nos indigna, nos espanta desde una respetuosa lejanía… y la olvidamos después, cuando un nuevo horror (porque siempre hay algún horror nuevo que por lo general mejora al anterior) ocupa su lugar.
Nos preocupa la locura que se despierta con la luz del día, la crueldad que no se molesta en ocultarse, toda esa violencia explícita y desvergonzada. Es, sin embargo, la noche la que siempre nos ha atemorizado con los misterios que la habitan, con la extraña forma que cobran las sombras; es en la oscuridad donde reside el mal y nacen las pesadillas.
La noche del cazador. La amenaza viste de negro
El peligro no necesita vestir de negro pero la amenaza siempre se vale de ello, lo utiliza de arma para anticipar el miedo, como hace Davis Grubb en La noche del cazador. El negro es el color que domina la densa atmósfera de esta historia en cada una de sus páginas; el negro intenso de la desesperanza, de la insatisfacción, del dolor y de la pérdida; el negro cerrado de la muerte, de los secretos y de la sospecha, del pánico y de la soledad; el negro ominoso del traje del Predicador, de la tinta de sus manos y de su frío corazón.
«Y, pese a la omnipresente y monstruosa verdad que se cernía amenazadoramente sobre su pequeño mundo como un ogro de cuento de hadas, y a la certeza que durante tantas semanas había arrinconado cualquier otro sentimiento (incluso el dulce consuelo actual de desayunar en la cocina de su madre llena de vapor), John no pudo evitar el sentir una especie de cruel y travieso júbilo […]».
Davis Grubb no es escritor de una única novela pero fue esta la que le hizo célebre, por sus propios méritos y por su adaptación cinematográfica en 1955, dos años después de su publicación, bajo la dirección de un Charles Laughton magistral, con guión del premiado James Agee y el propio autor y un elenco de primera línea, encabezado por un Robert Mitchum que ponía los pelos de punta.
Al leerla, es difícil sustraerse a los rostros de los actores que ponían rostro a los personajes. Harry Powell es Robert Mitchum (o Robert Mitchum es Harry Powell) inevitablemente, aunque eso no es una lacra. La temible negritud de la interpretación de Mitchum me hizo odiarlo durante años. Y Rachel siempre tendrá la figura de aquella Lilllian Gish crepuscular y formidable. Pero nada de ello desmerece la fuerza de la novela, esa tensión tangible y creciente que cabalga con la lenta persistencia del cazador de la noche.
Silencios y engaños
El silencio es otra forma de oscuridad y, aquí, el silencio guarda un secreto que es el desencadenante de la acción, o más bien el centro alrededor del cual todo se mueve. Es el motor de la perversión y la locura, y es la razón de la pérdida de la inocencia de un niño que, aferrado a sus convicciones, se atreve a resistirse esa maldad. Es la voz de ese niño, John, la que se oye durante la mayor parte de la novela. Son sus ojos aterrados los que miran y se enfrentan a ese absurdo mundo adulto de ambición e insatisfacciones que lo alejan de su infancia natural.
Al otro lado, ese ángel caído que seduce con su oratoria redentora contra el pecado mientras oculta su alma llameante como el infierno, ese tatuado Predicador del amor que practica el odio en los rincones sombríos. También es la serpiente sibilina que tienta y engaña, y el temible mensajero que expulsa a los niños de su pequeño paraíso de recogimiento (porque la inocencia ya estaba quebrada). Y, sobre todo, el cazador que se envuelve en la noche para oler el miedo en sus presas y saborear la frescura de su sangre.
«En un instante estará aquí, en la puerta, sin que hayamos oído sus pasos al subir la escalera porque no hace ruido al moverse. Por la noche esta casa es como las aguas someras bajo el esquife, bajo los sauces, es sombría y oscura, y eso hace que pueda moverse sin que nadie lo sepa, sin que nadie lo vea igual que la sombra oscura del pez aguja».
En busca de la luz
La atmósfera pesa, congestiona. Las reiteradas imágenes de lo oscuro y lo sombrío se extienden como telarañas en una mímesis sensorial entre la noche, el desasosiego y la angustia. Incluso la luz se siente amortiguada cuando aparece, las pocas veces en que aparece, porque el mal siempre acecha a la vuelta de cada recodo.
«Y en ese nuevo, pálido proscenio de luz John vio de nuevo a los danzantes […]. Pero otra cosa aguardaba la señal para salir a la pista de aquel circo: la figura de un hombre que había estado allí en un tiempo muy lejano, perdido».
La lucha ancestral entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, desciende aquí desde la dimensión de lo épico hasta la cotidianeidad de tiempos famélicos y vidas vulgares y pequeñas, tan pequeñas como las de ese niño que se enfrenta casi en solitario al dolor, al miedo, al pecado y, en última instancia, a la redención.
Era la Depresión, y era el hambre, y la desesperación hace salir a los monstruos, incluso a los que llevamos dentro. La vida es un aprendizaje para no dejarse dominar por ellos y eso John lo aprende de la manera más dura, aprende a encontrar ese hueco dentro de la oscuridad donde las sombras se vuelven confortables, donde ya no se siente el miedo.
«Solo quedaba lo demás: el caballo danzante y el soldado que blandía su espada en las galaxias sobre sus larguiruchas piernas. Pero la noche del cazador había desaparecido para siempre, y los hombres de azul no volverían más».
Un cuento antiguo y nuevo
Un cuento de hadas tan antiguo que no ha perdido su crueldad primigenia, solo la ha revestido con los ropajes más próximos y reconocibles del suspense más negro. Los ogros son psicópatas; las hadas, viejas viudas de corazón generoso que empuñan escopetas en lugar de varitas mágicas. Los niños son niños siempre. Y ojalá nunca tuvieran que dejar de serlo.
Datos bibliográficos:
La noche del cazador. Davis Grubb
Editorial Anagrama, 2000.
Traducción de Juan Antonio Molina Foix.
Sinopsis de contraportada:
«Son los duros años de la Depresión y Ben Harper, un padre de familia que un día se hartó de tanta miseria y asaltó un banco, espera en la cárcel a que lo ejecuten. Habría obtenido una pena menor si hubiera dicho dónde escondió el dinero, pero se ha negado obstinadamente a confesarlo. Comparte celda con Harry Powell, conocido como el Predicador, un enigmático personaje que lleva tatuadas las palabras “amor” en los dedos de una mano y “odio” en la otra, y está detenido por un delito menor. Ben está casado con Willa y tiene dos hijos, John y Pearl. Los niños estaban con él cuando lo detuvieron y saben dónde está el dinero del robo, pero han jurado no decirlo a nadie. Ben morirá en la horca y el Predicador, una vez cumplida su condena, llegará un día al pueblo donde malviven Willa y los pequeños John y Pearl…»
La noche del cazador. Reseña de Aránzazu Mantilla, «Zazou».




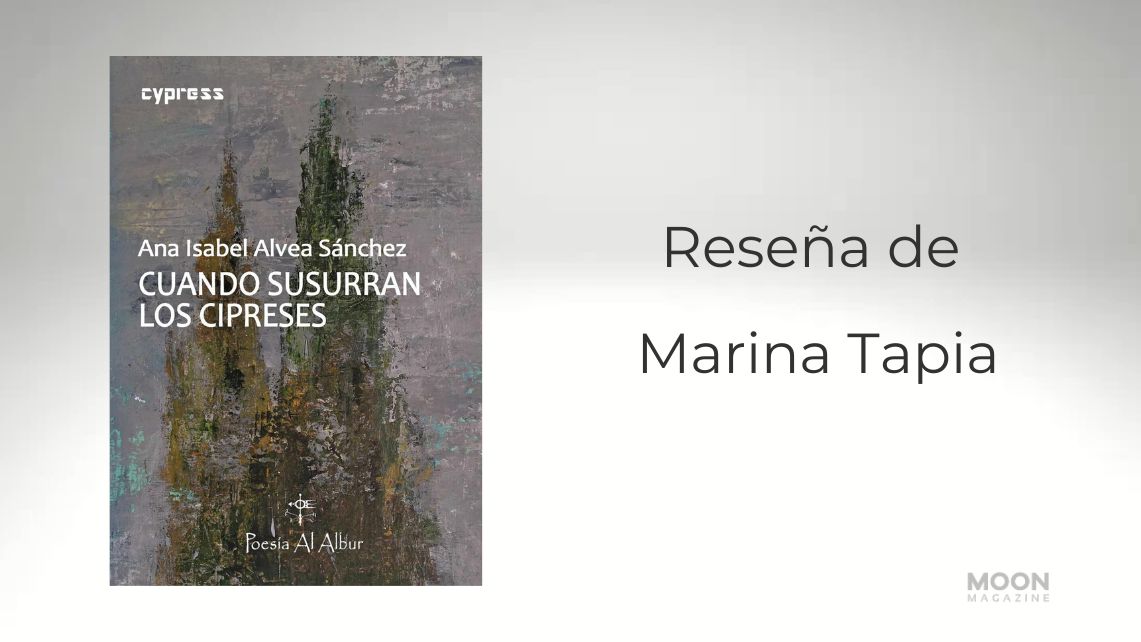








Sin Comentarios