Lo sublime precede al placer, a la virtud, al dolor, a la delicadeza, a la fugacidad, a la vida, a la muerte, al pensamiento, a la comprensión, al respirar… lo sublime es aquello que nos sorprende y nos hace fijar la mirada en la inmensidad de la selva para reflexionar, para pensar en cómo y por qué escogimos nuestro camino; es nuestra musa, nuestra mayor fuente de admiración, nuestra consciencia del alfa y el omega. Hoy llegamos a la penúltima entrega de esta serie sobre lo sublime, y no podía menos que dedicarla a los tres grandes pensadores de la filosofía alemana: Kant, Schiller y Schopenhauer.
Lo sublime es aquello capaz de atrapar y mantener nuestra atención. Sobre su aceptación nos habla Tamara Iglesias en este artículo dedicado al pensamiento de lo sublime en la filosofía alemana. #HistoriaDelArte. Share on XKant: lo sublime y el binomio «agradable-bello»
Immanuel Kant, filósofo prusiano del siglo XVIII representante del criticismo y precursor del idealismo alemán, introdujo sus primeros pensamientos sobre lo sublime en su publicación Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen (o lo que es lo mismo Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime) que en 1764 causó un gran revuelo y abrió las puertas de una segunda mención casi veinte años más tarde, cuando publicó su famosa Crítica del juicio; en ambas y grosso modo podemos decir que Kant postula la advocación de lo sublime como lo absolutamente grande, eso que agita y mueve el espíritu, el ente común que a todos nos extasía, una definición que aunque resulta extremadamente interesante puede resultarnos (a simple vista) inconcluyente. Si nos detenemos únicamente en esta axiomática afirmación, podríamos argüir que un clásico del cine como Metrópolis de Fritz Lang nos resultará a todos igual de fascinante y emocionante dada su historia y su cuidada elección de planos, sin embargo no será el primer caso de espectador que me he encontrado roncando frente a su proyección, más acostumbrado al caótico CGI que al mágico movimiento de las tramas del cine mudo. Entonces… ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué no se ha quedado boquiabierto con la fantástica interpretación de Brigitte Helm? ¿Acaso no era sublime la historia? ¿O tal vez existe una subdivisión diferenciable entre el gusto particular y el universal? A este respecto, Kant no plantea una segmentación del gusto propiamente dicha, sino que señala la particularización personal e intransferible de las preferencias según el binomio «agradable-bello»; una película, un libro, una fotografía o un objeto pueden ser materia de nuestro agrado o desagrado, de manera que divergiremos en nuestros veredictos con otros individuos, pero únicamente lo bello puede ser universal. A partir de esta disparidad se destilarán dos tipos de juicios, los empíricos (juicios de sentido empleados para esclarecer el atractivo en la representación de un objeto) y los puros (juicios formales que exigen la concordancia de todos). De cara a ilustrar este pensamiento, te pido me permitas retornar al primer artículo de esta serie en el que mencionaba la Gran Muralla China: sin duda la construcción iniciada en el siglo V a.C. logra arrebatar una expresión de asombro incluso a los más exigentes exploradores y es precisamente el juicio puro sobre esta visión histórica el que nos produce una percepción de sublimidad. Pero ¿a qué se debe realmente el estremecimiento que nos recorre frente a los 21.200 km de tamaña estructura? Muy sencillo: mientras el objeto provoca placer a través de su forma o ejecución durante un breve lapso de tiempo, lo sublime es capaz de encontrar y atrapar nuestra atención, obligándonos a permanecer en un silencioso pasmo o una introversión forzada durante la cual nos percatamos de nuestra futilidad. De hecho, es precisamente nuestra reacción ante semejante epifanía la que preocupa a Kant, quien supone que un hombre atribulado o indocto no podrá hacer frente a la batalla que se configura en su fuero interno cuando contempla lo sublime, y que tan sólo el ser civilizado subsistirá luego del encuentro sin poner en riesgo su identidad, capacitándose para el engrandecimiento del espíritu y la consecución de sus metas. En contraste, el hombre sin discernimiento quedaría relegado al papel de una bestia incapaz de asimilar la comprensión de lo que ve, anexionando tal excelsitud con una creencia religiosa; la frase «es tan bello porque lo hicieron los dioses» que vemos tantas veces repetida en los textos clásicos podría resumir a la perfección este pensamiento. Si buscásemos ejemplificar esta teoría hasta unos términos evolutivos, quizá podríamos presentar que la aparición del fuego con el Homo Erectus fue uno más de estos acontecimientos sublimes en el que sólo los individuos más perspicaces habrían determinado su uso en beneficio propio mientras los demás, paralizados por el terror a lo desconocido, huían despavoridos.

Metrópolis, de Fritz Lang
Pero sé que aún te estarás preguntando por los cambios de paradigma y el criterio individual, querido lector, por lo que te diré que (siempre según Kant) estas habituales oposiciones en el juicio del gusto se deben al interés particular de quien juzga lo que ve. Demostremos esto con una reminiscencia relativamente común: ese caballo de plastilina o barro que todos hicimos con cinco años y que para nosotros era una auténtica obra maestra pero que para nuestro compañero de pupitre era poco menos que un cerdito. Tanto nosotros (creadores de aquella magna obra) como el compañero que no quería ver deslucida su figura de una vaca paticorta, juzgábamos nuestros trabajos a partir de un interés personal, pretendiendo continuamente que habíamos alcanzado la perfección, y de ahí que posiblemente fuéramos poco objetivos e incapaces de reconocer que ambas figuras eran un auténtico churro. Dada la inconveniencia de este prototipo de apreciación parcial, Kant postula que para ser árbitro en temas de juicio la cosa que suscita nuestro interés debe sernos completamente indiferente, evitando así la predisposición a considerarla favorablemente y logrando el beneplácito común sin necesidad de argumentos. Es decir, si nos encontramos frente a los bustos de los Moái deRapa Nui (Chile), todos nos sentiremos fascinados sin tener que coincidir en el motivo: para unos se deberá al uso de la toba volcánica, para otros al colosal tamaño de 9 metros de cada una… pero todos esos sentimientos de estupor contendrán el principio de lo sublime, por lo que el apoyo de los demás no reafirmará su belleza sino su capacidad universal para dejarnos con cientos de dilemas y la predisposición de indagar en su historia. La majestuosidad de estas esculturas las convierte en bellezas libres (su naturaleza se basa en ser hermosas) proporcionando una alianza entre la imaginación y el entendimiento del objeto que da lugar a una sacudida de genuino placer en el individuo y a un hedonismo que demanda la apertura de su trieb, de su instinto y de su «yo» apolíneo; lo contrario, es decir, la constricción del espíritu, aparece con las bellezas adherentes, aquellas que simplemente cumplen correctamente su finalidad, como por ejemplo un vestido o un traje.

Los fusilamientos del 3 de mayo. Francisco de Goya
De este modo podremos distinguir lo auténticamente bello como un icono de lo bueno, pudiendo emplear esta designación para diferenciar entre arte agradable (que tiene como finalidad el goce) y arte bello, que busca cultivar las fuerzas espirituales. Para aclarar este precepto estableceremos una comparativa entre una lámina que representase Los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya y un cuadro cualquiera, de esos que podemos comprar en IKEA para decorar nuestro apartamento. Te pregunto, querido lector: a pesar del posible amor acérrimo por la obra del gran pintor español, ¿cuál escogerías para ocupar la pared principal de tu salón, considerando que deberás observarlo cada día y a cada hora libre de tu vida laboral hasta que fenezcas? Posiblemente la elección de la mayoría será el cuadro de IKEA, ya que es agradable y ayuda a establecer una decoración más o menos afín a nuestra idea de un hogar confortable y sosegado; por el contrario, la pieza de Goya, despierta en nosotros una sensación y sentimiento de angustia que nos hace reflexionar y nos conduce al cultivo de una crítica sensible que llevamos oculta en nuestro interior. Y, lógicamente, a nadie le extraña que después de 8 horas de trabajo el ciudadano medio no desee percibir zozobra, miedo o congoja, sino que quiere descansar plácidamente aunque ello signifique continuar anestesiado y abrazado a la pantalla del móvil, tablet u ordenador, esperando un pequeño retazo de entretenimiento que le haga olvidar los estresantes quehaceres de la vida moderna. Si tu elección fue el cuadro de IKEA, de verdad, no te fustigues por ello; esto no es una censura ni una caza de brujas, es una llamada de atención hacia ese gusto por lo kistch y lo útil subyugado que nos han impuesto frente al arte bello, autónomo y etnográfico.
Schiller y el arte como expresión
Precisamente en el sentido de lo bello es fascinante introducir el pensamiento de Johann Christoph Friedrich Schiller, filósofo y dramaturgo alemán considerado uno de los más importantes del siglo XVIII (de quien recomiendo leer Über die ästhetische Erziehung des Menschen o Sobre la educación estética del hombre), quien afirma haber encontrado el concepto objetivo de la belleza lo que, como supondrás, es mucho decir. Para empezar, reivindica que un objeto bello nunca debe aprisionarse en los límites de la utilidad, sino que debe permitírsele alcanzar la independencia hasta que logre tener vida propia; de hecho, supone que el arte no puede ser ni moralizante ni amoralizante, sino simplemente expresión. Lo bello es libre, y por ello un objeto se convierte en perfecto cuando toda la diversidad de sus elementos coincide con su interés principal de parecer genuino, veraz y autosuficiente, algo que tan sólo puede lograrse si las proporciones, el orden y la perfección se desligan del principio de belleza. Simplificándolo por medio de un nuevo ejemplo, te diré que las escaleras de Víctor Horta son hermosas porque parecen creadas por sí mismas y para sí mismas, hasta el punto de que nos parezca un sacrilegio ascender por sus peldaños, como si estuviéramos profanando una fuerza superior a nuestro propio entendimiento. La obra renuncia a su utilidad en pos de su propia existencia, de manera que su belleza es capaz de desgarrar la naturaleza del ser humano. Sólo un genio podrá dotar de potestad a su trabajo, mientras que un artista mediocre volcará una parte de sí mismo en la creación, confinándola a un idealismo de la beldad en lugar de a una belleza absoluta; por ello, las únicas piezas que realmente tendrían sentido en la corriente de Schiller serían las de autores como Jackson Pollock, dado que surgen de una expresión instantánea del autor que se deja llevar por sus movimientos (como si de un trance se tratara) en lugar de monopolizar sus sentimientos como esencia ejecutora. A partir de esta energía motriz, Schiller nos dice que vivamos estéticamente, alejados de los cánones y las normas, y teniendo siempre presente que el buen artista debe vivir con su siglo pero sin dejarse influenciar por él, dando a sus coetáneos lo que necesitan pero no lo que aplauden; la asimilación de esta idea permitirá la visión de la belleza no como forma ni norma, sino como detonante de un juego en el que la propia naturaleza importará más que la actividad llevada a cabo: poco nos interesa la trama de una obra de teatro para disfrutarla pues, si sus personajes nos llegan al alma, un hilo que parecía soporífero podría volverse del todo fascinante. La belleza por tanto enlazará el sentir y el percibir con el pensamiento, buscando siempre la penetración y la expansión del conocimiento a través de la sensibilidad. ¿El problema de esta idea? Que, como apuntaba Demócrito, cuanto mayor es la puerta hacia nuestra cognición, menor es el sentimiento de felicidad y mayor se vuelve la perceptibilidad del entorno hostil; en otras palabras, viviremos el desencanto de la realidad al igual que Don Quijote cuando volvió a casa tras batirse con el bachiller Sansón Carrasco.

Muerte de Don Quijote. Gustave Doré
Schopenhauer: lo sublime y la destrucción
Quizá atendiendo a esta amargura vital, Arthur Schopenhauer (uno de los autores más reverenciados y que influyó en el pensamiento de toda la filosofía contemporánea) conjetura sobre el nacimiento de lo bello a través de la contemplación de un objeto benigno, mientras lo sublime brotaría a raíz de la observación de un objeto maligno capaz de destruir al espectador. Por ejemplo, la contemplación de un ataúd nos confronta con la muerte y por tanto nos conduce a lo sublime, a una fuerza capaz de desviar nuestra voluntad de vivir fuera de las leyes de lo conocido; nos planteamos qué pasará después, si desapareceremos o nos convertiremos en algo diferente, si nuestros pensamientos y conocimientos sobrevivirán de alguna manera… y esas inquietudes nos trasladan a la incansable búsqueda de una afirmación que halle en la ciencia o la religión su mecanismo de validación. Ocurre algo parecido cuando nos situamos en un acantilado o precipicio y echamos la vista abajo: un nudo se nos forma en el estómago, va subiendo hacia nuestro pecho y sentimos un breve pero intenso impulso de saltar. ¿Por qué lo hacemos? ¿Acaso no somos conscientes del peligro inminente? Lo cierto es que buscamos esa cercanía controlada con la duda y con la consciencia de la finitud porque queremos encontrar un punto medio entre el choque con la realidad y la euforia por haber sobrevivido donde otros no lo hicieron; queremos verificar que la vida no es un juego, que sólo tendremos una oportunidad y que cada día podría ser el último, y cuando acertamos en nuestras decisiones nos encanta auto-convencernos de que «hemos tenido suerte», de que de momento no estamos en la interminable lista de replegados en lidia o que, incluso, hemos vencido a la Parca en una disputa que a nuestra contrincante le resultaba indiferente. Y cuando somos conscientes de ello, de que seguimos vivos donde otros fenecieron, de que aún podemos jugar nuestras cartas en esta partida, apretamos un interruptor que provoca dos acciones muy diversas según el usuario: una es el horror, el miedo y el arrepentimiento que nos conducen a la cautela, la otra es la fascinación, la curiosidad y perseverancia que nos catapultan a un punto de crecimiento sin retorno. La elección siempre dependerá de nuestras experiencias y vivencias, y especialmente de la gestión que hagamos de ellas.

Paisaje de mar a la luz de la luna. Caspar David Friedrich
Pero, por supuesto, lo sublime en Schopenhauer no se reduce al miedo a morir, sino que atañe a cualquier reflexión que nos provoque sobresalto o vacilación; por ejemplo, seguro que en alguna ocasión has tomado una decisión arriesgada, como dar término a una relación estable que no te llenaba o dejar un trabajo fijo que te hacía infeliz. Posiblemente los años y el bagaje te condujeron a la convicción de que (pese a todo) resultó la decisión acertada, pero a veces no puedes evitar recordar ese pasado con cierta nostalgia y preguntarte qué habría pasado si hubieras decidido tomar otro camino; es el dichoso «Y si…» que veíamos en la noventera película Dos vidas en un instante protagonizada por Gwyneth Paltrow y que a más de uno nos dejó marcados. Esa reflexión nos conduce a una estimación de nuestro presente, a un cierto reconcomio que pone en entredicho el letargo conformista que habíamos asimilado como propio, y de pronto nos encontramos ante lo sublime de la vida; los pasos que dimos y las dificultades a las que nos enfrentamos nos convirtieron en alguien incapaz de transitar el camino pasado. Nunca podremos abarcar un eterno retorno atemporal ni una crónica cíclica, porque la pugna con la realidad nos regaló un reflejo muy cambiado en el espejo. Y… ¿acaso es eso algo malo? Gracias a esa transformación podemos extasiarnos con la belleza del «objeto maligno» que se esconde en nuestra jungla personal, podemos sorprendernos y crecer ante la observación de una tempestad que nos permite progresar en nuestras convicciones, que pone a prueba nuestra voluntad en el constante tira y afloja del contexto, engrandeciéndonos y convirtiéndonos en la potencia más inabarcable del universo, llena de posibilidades que nos permiten perseguir nuestros propios ideales; convéncete de que de nada nos sirve la contemplación del objeto benigno, más que para apaciguar nuestros días y despertarnos a media noche conscientes de que algo ha dejado de encajar en nuestro puzle, aunque no sepamos distinguir bien qué fragmento es.
Teoría estético-filosófica del #arte. Lo sublime en la filosofía alemana: Kant, Schiller y Schopenhauer y la subversión del «yo». Un artículo de Tamara Iglesias. Share on X
La aceptación de lo sublime supone una remodelación de nuestra identidad, una subversión del «yo», nos convierte en el viejo Santiago de Hemingway luchando contra el pez espada y los tiburones mako, o en el señor Meursault de Camus que se niega a aceptar su nuevo papel social; y sobre todo nos permite resguardarnos del famélico y nesciente ogro que grita al visitante de Bomarzo, congelado en un autocompasivo rictus narcotizado, sempiterno y desagradable.
La aceptación de #losublime supone una remodelación de nuestra identidad, una subversión del #yo, nos convierte en el viejo Santiago de Hemingway luchando contra el pez espada y los tiburones mako. Tamara Iglesias. Share on X
Tamara Iglesias
(Continuará)




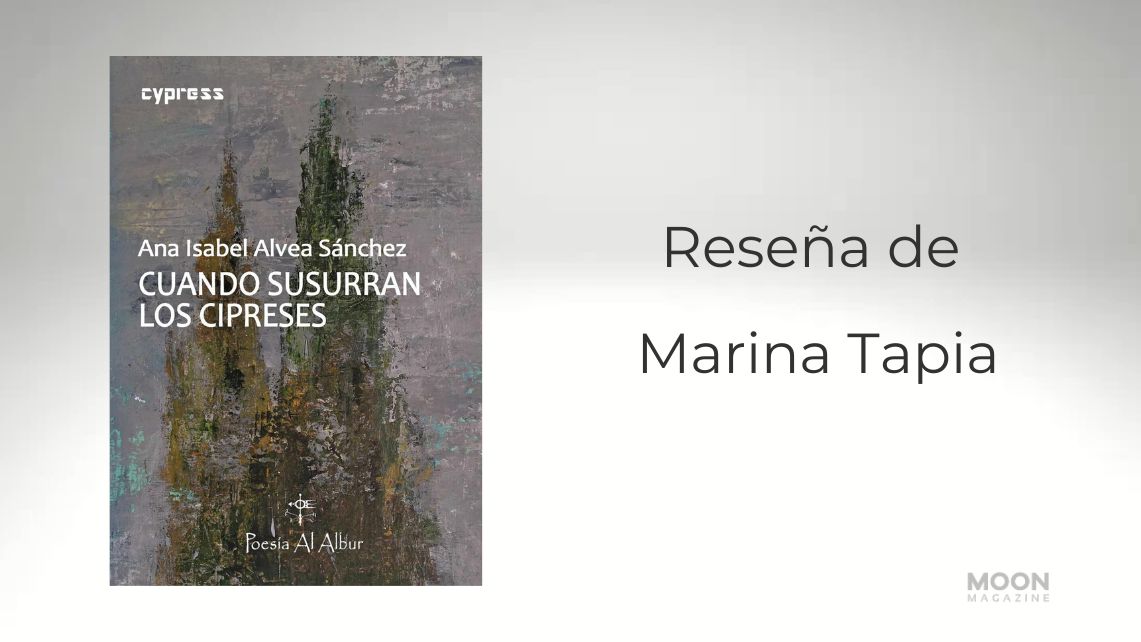










<3 Gracias por este escrito, me ha ayudado a adentrarme al mundo filosófico del arte durante esta cuarentena.