Once veces eme
Solo se preocupa de que el muchacho con la chaqueta desgarrada no haga más fotos. Deja ya eso, parece gritarle aunque sus oídos no son capaces de saber si en realidad ha sido él mismo quien ha abierto su propia boca seca y pétrea. El aire parece no existir, es como si hubiese sido sustituido por un velo tupido y maloliente. El chico continúa apretando botones de su pequeño artefacto, y eso es algo que a él le molesta, le molesta y no acierta a entender cuál es la razón de que en medio de esa situación, con sus propias piernas desprotegidas de parte de su pantalón, le produzca tanta desazón, un estado alterado por encima de la alteración en la que lleva diez minutos inmerso.
Sigue intentado atender a la persona que tiene más cerca, a la persona o a lo que quiera que sea que está ahora en su regazo con la mirada perdida y la figura desbaratada como la de un muñeco antiguo vaciado de su borra. Ya no ve al espontáneo fotógrafo pero sigue oteando por si hubiera más. No quiere que nadie vea lo que él ve, que nadie pueda sentir el putrefacto olor de goma abrasada y que nadie se atreva a mirar lo que él sí está viendo en estos minutos que son eternos y son milésimas de segundo a la vez.
Pero nosotros sí sabemos lo que está viendo, sí que lo estamos de alguna manera viendo, y también sabemos que él se había levantado aquella mañana, hace apenas unas horas, solo dos tal vez, para acudir a su puesto de trabajo, de la forma rutinaria y decidida que lleva haciéndolo ¿diez años? No estamos seguros de cuánto hace que acude a esa empresa tan rara que le paga, y poco que importa. Nada le hacía sospechar que ese tren que se acercaba para depositarse al pie de su andén llevaba en su interior la semilla del horror que ahora vuelve a oler descarnadamente, al tiempo que ya se levanta al comprobar que las piernas le empiezan a doler por estar sometidas a una flexión inadecuada.
No hay nadie asomado a las ventanas que alineadas parecen sostenidas en sus muros solo para observar ese desastre. No, espera, sí hay alguien, una persona, parece que hay más… Todas lanzan mantas, incluso de una de ellas, la primera que ha visto desde su estatura recobrada, alguien, parece una chica, tal vez una niña, ha atado a una cuerda una especie de cubo del que asoma una gran botella de agua, y algo envuelto en papel de aluminio, el tipo de papel que todavía, desde su juventud le produce un apetito inmediato en cuanto que lo detecta rodeando un bocadillo. El muchacho y su cámara parece que regresan, y vuelve a recriminarle su actitud, pero no le hace ningún caso, absorto como está en reproducir el ambiente de guerra que ha cubierto uno de los accesos a la estación donde él todos los días se baja para salir a la calle y, tras andar apenas unos pasos, entrar en las oficinas destartaladas pero modernas, extrañamente modernas, de la compañía que paga su vida anodina.
Ahora nos fijamos en el chico que dispara su cámara fotográfica aparentemente sin tino, aunque si miramos con detenimiento podemos darnos cuenta de que antes de pulsarla mira con una delectación diríamos que dañina, viendo el paisaje que intenta reproducir. Pero no hay nada insano en lo que hace. ¿O si lo hay? Acaba de ver una pierna, sí una pierna, con su pie y su zapato, perfecta si no fuera porque una pierna necesita un cuerpo que esta no tiene, un tronco que la atrape, al menos. Se acerca el chico a la pierna lentamente como sí él mismo fuera un felino acostumbrado al sigilo y a la concentración ensimismada que le permite solo mirar la pieza, únicamente observarla tras haberla seleccionado y abalanzarse cuando ya está seguro de que no se va a mover, de que el estupor que le produzca su sola presencia sea tal que la deje anclada ante sus garras y ante sus dientes. Eso sí, aquí no estamos viendo a un cazador que mata, estamos ante un creador que considera que todos necesitaremos saber qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado en estas vías llenas de muerte, de llantos, de gritos, de defecaciones y de miedo.
Volvamos a nuestro primer personaje, que es verdaderamente mucho más que un personaje pero que, como le hemos despojado de su nombre porque tal vez ni nos interese, es un ser humano auténtico, tan auténtico que no deja de sangrar por un muslo y por la alarmante zona de la ceja izquierda, tan estridente. Intenta colocarse el pantalón hecho jirones. No lo consigue. Continúa caminando hasta que cree reconocer junto a un talud a una mujer. Se acerca a un ritmo que él intuye que es rápido pero que no le permite más que una velocidad ridícula, e innecesaria, porque la mujer está muerta o eso parece.
Sus oídos dejaron de sangrar hace unos minutos y ahora parece que le devuelven sonidos muy claros, de sirenas, probablemente de ambulancias, por supuesto, y sollozos cercanos e hipidos, algunos gritos concretos e inteligibles y otros como de faena habitual, de albañiles prestos al requiebro y a pedir la herramienta desde las alturas. El fotógrafo con la chaqueta rota, como sus propios pantalones, está ahora sentado junto a él, que también ha decidido descansar un instante. Llora, el muchacho, no él, que no es capaz de hacerlo porque no tiene una sensación muy clara todavía de qué ha ocurrido, de qué es lo que está pasando.
Mientras, la ciudad entera, el país de donde la ciudad es capital, el mundo en definitiva, millones de personas están pendientes de conocer qué es lo que está teniendo lugar en ese y en otros lugares no muy lejanos, más bien muy próximos, donde la tragedia del desorden teñido de la crueldad de la indiferencia hacia lo único que parece tener importancia ahora, y siempre, la vida de los seres humanos, ha convertido la respiración de miles de personas afectadas en vómitos, en silencio, en angustia a bocanadas, y sobre todo en estupor y en muerte, en el lacerante sentimiento universal de la rabia, de la pérdida y de la consternación aturdidora.
Y de repente, no sabe muy bien de dónde, el llanto del fotógrafo se le sube por la traquea hasta llegar a su propia boca para hacer de él ya de una vez el animal herido que lleva siendo sin saberlo durante la más larga media hora que hubiera podido imaginar, y de esa manera infantil, como de ángel en medio del infierno, se escucha a sí mismo preguntar por qué y atiende cómo la última é ni siquiera logra salir de su cuerpo pues es ya un lamento sordo pero atronador, el aullido de un inconsolable hombre en el mismísimo centro de la desolación.
Un relato que expresa la desolación de las víctimas del #11M #11DeMarzo @Adehistoria @ibanezsalas. Share on X




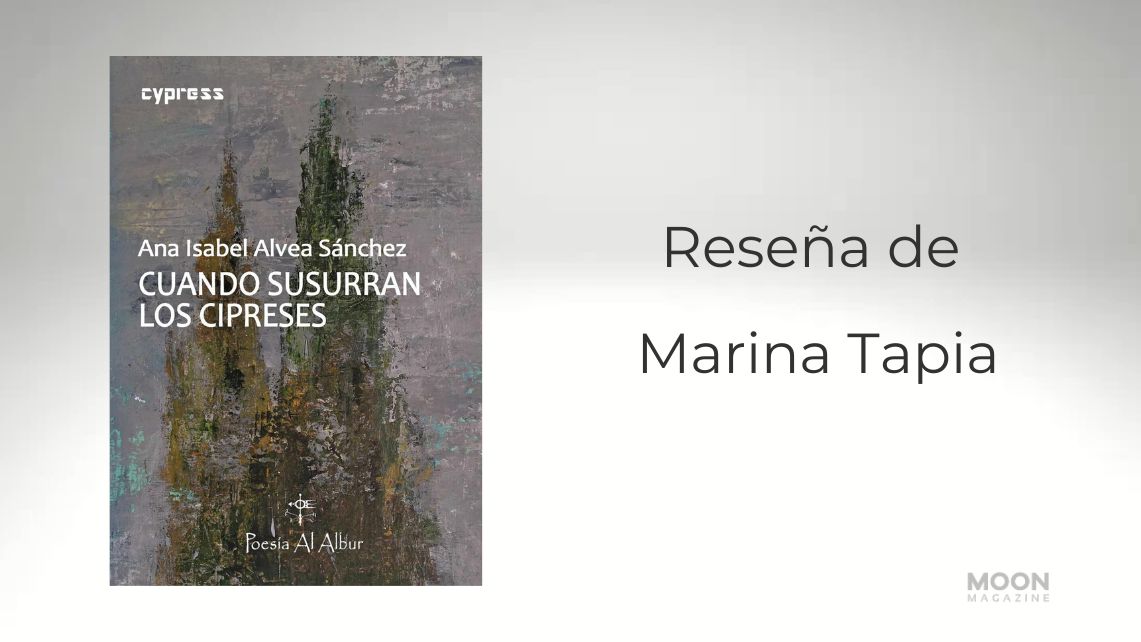









Sin Comentarios