Ya desde la imagen de cubierta, obra de Oihana Garro, advertimos algo sensorial y telúrico en esos pies descalzos que caminan sobre la tierra. Unos pies que en sentido contrario parecen encontrarse consigo mismos, y es que la noción de viaje, para el viajero de verdad, tiene más que ver con la iniciación, el encuentro y la transformación, que con el hecho de visitar lugares que se pretende conocer. «La vida es un país extranjero», dijo Jack Kerouac, vivir es una búsqueda, por tanto, del mundo que nos rodea, de los otros y hasta de uno mismo, un constante viaje en el que la palabra, aquilatada y gastada, fotografía esos momentos en los que algo de lo descubierto interviene en nosotros para cambiarnos.
Reseña de Caminar horas, poemario de Isabel Hualde, Ediciones Eunate, 2019, por José Antonio Olmedo (@jaolmedo77). Apuntes paisajísticos del país interior. Share on XCaminar horas, ya desde su título, alude a ese tránsito que toda lectura de libro, toda búsqueda y toda vida suponen, una travesía que las más de las veces no necesita de un objetivo al final del camino, pues ella, por sí misma, lo trasciende. «No hablamos pues, de zonas comunes sino de espacios interiores proyectados en los lugares de paso», nos dice María Cano en el prólogo del libro. Esa proyección del interior en lo exterior busca una correspondencia física a la emocional erupción del verso, de ahí que algunas de las descripciones sean prosopopéyicas: «el amor no duele / —reza la campiña—».
Colocado en la segunda página del libro, esa que sucede a donde los escritores suelen signar y dedicar sus libros a los lectores, encontramos un caligrama formado por palabras escritas en vertical, horizontal e inclinadas, palabras mezcladas entre sí que resultan clave para interpretar esta obra, vocablos que forman un árbol caligramático y también propedéutico, pues, el hecho de que sea un paratexto no implica que no sea significativo: «semilla; ciudades, regreso, silencio» podemos leer en la tupida fronda de ese árbol, mientras: «viento, náufragos, refugio o tumor» componen el tronco de ese odeón de palabras, un tótem formado por verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, que marcarán con sus significados el itinerario que anticipan.
Ya en el primer poema el hablante lírico se yergue como portavoz de la tierra en un discurso que deja claro su concepción maniquea —naturaleza/oasis versus urbanidad/caos— del mundo. Se aprecia aquí ya una ausencia de comas que será una constante a lo largo del libro. Esta decisión afecta a la gramática de los versos, propone una participación activa del lector en la que su aportación a la lectura será clave tanto para determinar el ritmo, como para fijar el sentido de algunas proposiciones. Este rasgo estilístico tan habitual en los poetas contemporáneos deviene en un efecto inmersivo que convierte al poemario en una obra —en cierto grado— abierta.
Este mismo poema aparece traducido al neerlandés por Agustín B. Sequeros, algo que en este bloque sucederá hasta cuatro veces. La incrustación de poemas traducidos es más pertinente en este poemario que en otros, quizás porque las sucesivas divagaciones del sujeto lírico y su correspondencia espacial casan a la perfección con esa traslación al habla arraigada en otra geografía. Esa direccionalidad queda representada en los textos por mediación del espacio entre los versos y entre las palabras y su uso, así como la disposición del verso con respecto al sangrado del poema, como por ejemplo, en el poema titulado «Subterráneo»: «La futura de mariposa / danza la», las palabras que faltan en el verso de arriba se encuentran en el verso siguiente colocadas en la zona de la página donde, de haber sido colocadas en el lugar que le corresponde por gramática, dotarían de sentido al verso fraccionado. Si el lenguaje, de por sí, soporta un elevado grado de deconstrucción sin perder un ápice de significación, su dimensión poética mantiene y multiplica sus posibilidades comunicativas.
«Caminar horas» y «Centinela» son las dos partes que componen el recorrido propuesto por Hualde, un movimiento en el tiempo donde la naturaleza se convertirá en el lugar de sosiego que permita sobrevivir a la contaminante urbanidad. Hemos dicho que existe una personificación que se aplica a los objetos inanimados del discurso lírico, pero bajo ese recurso literario reside una vocación etopéyica, una necesidad de decirse y proyectarse en el mundo para facilitar la comprensión de su expresión: «Podría dejar la lectura / y confundirse con el paisaje», «Quién es y por qué lleva mi rostro / mientras señala al infinito».
En la primera parte del libro la poeta describe su percepción del mundo occidental, una composición de campo en la que predomina lo gris, la otoñal vivencia en las urbes. Los nombres de algunas ciudades van apareciendo: Roma, Menorca, Nueva York, Praga, Oslo: Europa le parece pequeña. En la morfología de algunas metrópolis, el hablante lírico tropezará con realidades que justificarán su oscuridad por lo civilizado: grafitis, vagabundos que viven debajo de un puente, barrios pobres, bullicio, la frialdad del cemento y las prisas. Esta experiencia de lo urbano propende a filtraciones de una luz encarnada por lo natural. Así, los mares, las aves y el frescor de lo verde conforman un virtual acceso a la liberación, que será el metafísico objetivo de la segunda parte del libro.
Pero nunca abandonará la voz poética su profunda reflexión sobre lo efímero, lo perenne, la ruidosa huella que dejamos en cuanto nos ha sobrevivido y aquella otra que es hollada silenciosamente en nosotros. Los apuntes paisajísticos se suceden develando la estatura emotiva a la que están anclados los poemas. Si en un cuaderno de viajes, a través del pigmento, se sacraliza una imagen en comunión con la palabra, en este memorial de descubrimientos, de la inaugural devoción de un explorador afortunado, lo sensorial, lo cromático, la palabra precisa, la intertextualidad, el juego, intentarán trasladar toda la solemnidad y fuerza que ostenta el color:
Hasta el futuro
se ha vuelto blanco.
Maletas de frío
atraviesan los rostros.
Una cita de Paul Auster es el rótulo luminoso que en el umbral de la segunda parte nos recuerda la exigencia de entrar desnudos a lo desconocido. La exigencia dariniana «el alma que allí entra debe ir desnuda» nos conduce directamente a Arlés, ciudad de la Provenza francesa que es bañada por el río Rodano y no en vano fue la capital provincial de la antigua Roma. Es allí, donde Van Gogh encontró la inspiración para después influir todo el arte posterior, donde la poeta regresa para sentir las pulsaciones umbilicales de la tierra y embriagarse de melancolía:
Pronto arrojaré mi tristeza
a los cielos de Arlés.
Estoy desnudo y quiero rendirme
regresar a la tierra
donde el cordón fue rasgado.
Una estrofa encontramos en el poema titulado «El ángel» que es muy significativa en cuanto al cariz surrealista de la voz poética y el santuario que los versos van construyendo en su mirada: «A lo lejos se desgrana la vida en litorales: / alucinación de orillas / de enigmática escritura / en lunas claras». Lo visto nos trasluce, como lectores, el rastro de un sendero ontológico. La reflexión sobre la muerte nos lleva a las volcánicas tierras de Lanzarote y a su playa, a la rosa negra de Yuri, portador del tumor que anticipó el árbol de palabras, y es entonces cuando la cultura oriental se apodera de ese paso que conduce al desprendimiento.
En el poema titulado «Sufi», una invitación a la danza da pie al sujeto lírico a posicionarse en contra de prácticas culturales excluyentes, pero también nos habla del ceremonioso lavado de rostro, manos y pies como aspiración a la pureza, ablución que todo aquel que busque renacer tendrá que adaptar a la liturgia de su credo. Después de estudiar y ser padre, el asceta hindú (sadhu) entiende que debe ser peregrino (estadio del sujeto poético) para pasar a la siguiente fase en busca de la iluminación, esto aprendemos en el poema titulado «Sadhu». Este tipo de monjes abandonan lo material y se entregan a una vida austera a la intemperie, frecuentan cuevas, montes, se mantienen en una profunda meditación que obvia el dolor y les vacía para poder llenarse de la vibración del mundo: «Un alud de imágenes / se desprende de sus ojos».
La experiencia, compartida, se convierte en saber epistémico. Lejos quedan las ciudades malolientes y ruidosas, el retiro espiritual del protagonista es una música que tiende al silencio, a la soledad, a la búsqueda silenciosa, lectura de los cuerpos libres en la naturaleza. El movimiento es vida. Pronto, la luz de una nueva concepción de la vida comienza a deslumbrar a lo interior y su hambre: «El espíritu de los lugares se inclina ante mí».
En menos de cuarenta páginas, Hualde configura una suerte de ascesis metafísica que debe recurrir a lo metaliterario, a lo abstracto, sutil, a lo no dicho, para transmitir su pulsión. El viaje llega a su fin con la certeza de un regreso imposible. Todo cuanto renuncia a la vida mundana se convierte en semilla, la disolución del yo se completa. Las gaviotas describen un vuelo geométrico, la sombra del ciprés produce fantasmagorías, llega la noche, y con ella, el descanso de un alma que por fin reposa de un largo e intenso viaje. El silencio se produce. Comienza la poesía.
Caminar horas: en menos de 40 páginas, Isabel Hualde configura una suerte de ascesis metafísica que debe recurrir a lo metaliterario, a lo abstracto, sutil, a lo no dicho, para transmitir su pulsión. #Reseña: @jaolmedo77. Share on X





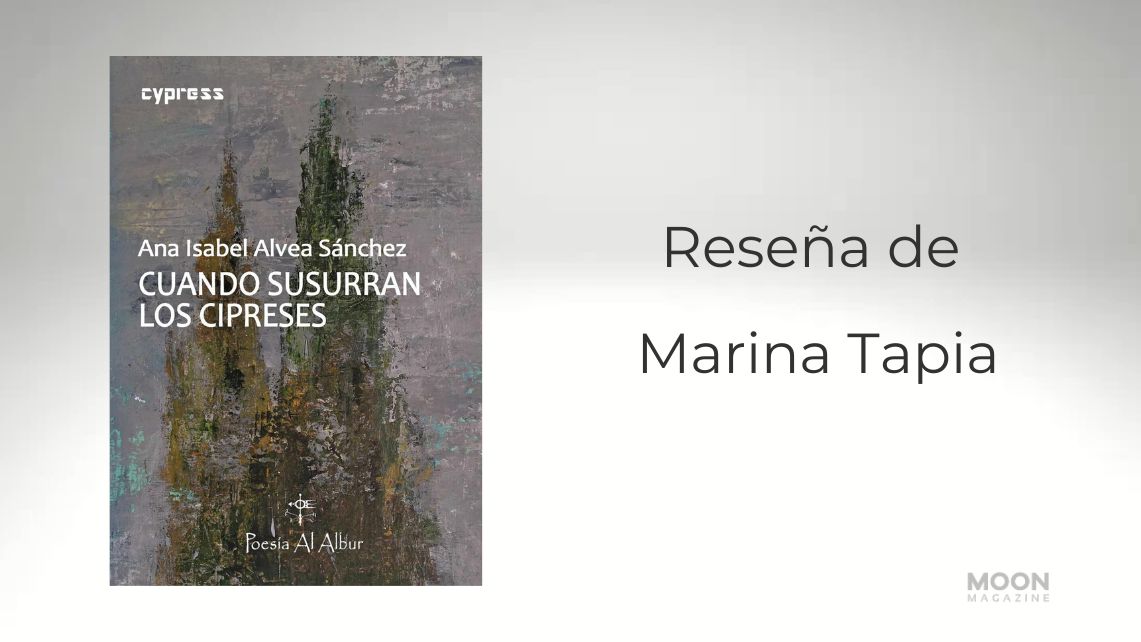









Sin Comentarios